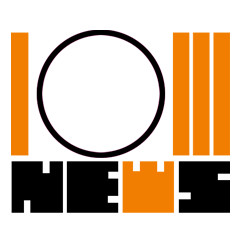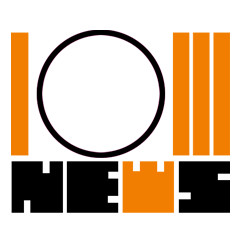“Sí, sé que no entiendes demasiado de música y que te gusta lo que le gusta a todo el mundo, los barrocos y esas cosas”. Recordé esa frase de Gaspard de la nuit, noveleta de José Donoso, al pensar en que el impresionismo “le gusta a todo el mundo”. El pasado octubre se inauguró, con gran expectación, Interiores impresionistas: intimidad, decoración, modernidad (Intérieurs impressionnistes. Intimité, décoration, modernité) en el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio. Adriana y yo visitamos la exposición un soleado lunes. A pesar de que llegamos temprano —el horario es de 9:30 a 17:30—, había ya una larga fila. Cuando salimos, cuatro horas después, en vez de menguar, como si fuera un monstruoso nematelminto, se había duplicado. En realidad, esa segunda cola era para ingresar al espacio en el que se vendían los souvenirs, al cual no se puede entrar desde el edificio. Si en nuestra época de atención líquida —o delicuescente— la visita a un museo no cuenta si no te tomaste una selfijunto a una obra famosa o llamativa, tampoco estuviste en una exposición si no compraste un pañuelo, un botón o al menos unas postales para atestiguarlo.Las casi cien piezas expuestas, que incluyen pinturas, dibujos, esculturas, cerámica, mobiliario, tapices y objetos decorativos, proceden principalmente del Museo de Orsay, y préstamos de museos de Japón y del extranjero. Concentrarse en los interiores impresionistas parece un abordaje paradójico, pues cuando pensamos en esa corriente evocamos el viento, el sol, el mar: el aire libre. Con todo, no es novedoso: una muestra con título e intenciones semejantes, Impressionist interiors, se montó en la Galería Nacional de Irlanda en 2008.Detrás de la perspectiva temática, se atisba una costura invisible. Aparentemente, no hay un orden temporal. Al primer cuadro, fechado en 1870, le sucede uno de 1867, y los siguientes son de 1871, 1895-1896 y 1892. ¿Arbitrariedad o un criterio de simple gusto? De ninguna manera. Al analizarlos, percibimos que, en conjunto, las pinturas relatan la historia del impresionismo desde sus orígenes hasta sus postrimerías. La distribución por salas es temática, sí, pero progresiva. Incluso el recorrido implica una lectura del interior hacia el exterior. Cada pieza brinda su testimonio y en suma urden una trama secreta.No es casual que la primera, L’Atelier de Bazille, sea una suerte de instantánea de la gestación del movimiento y un cabal ejemplo metapictórico, pues el autor, Frédéric Bazille, quien murió antes de que se realizara la primera exposición impresionista, además de plasmar a Édouard Manet, en quien veía a su maestro, y a personajes cercanos al grupo —la cédula señala a Renoir y Émile Zola, pero la identificación es polémica porque se han barajado muchos nombres—, se incluye en el acto de pintar y en las paredes cuelgan óleos suyos, de Claude Monet y de Pierre-Auguste Renoir que el Salón oficial rechazó. No es únicamente el documento de una reunión de los “pintores de Batignolles”, sino una especie de manifiesto.La secuencia de los retratos no es circunstancial. Después de la imagen grupal hay un retrato de Renoir, también de la autoría de Bazille. Ambos artistas compartían el estudio, sitio de reunión de pintores, marchantes y amigos. Los posteriores son contextuales y trazan las correspondencias del grupo con Camille Corot, pintado por Charles Desavary, cuyos paisajes la crítica considera la inspiración de la nueva estética; y con Émile Zola, Stéphane Mallarmé y Gustave Geffroy, pintados por Édouard Manet —los dos primeros— y Paul Cézanne, respectivamente, escritores y críticos que defendieron en la prensa la denostada nueva visión plástica.Que estamos frente a un relato más que una exhibición lo corrobora la denominación de los apartados como “capítulos”. Compuestos por salas, la primera, “Interiores impresionistas: lugares de creación, espacios de representación”, expone retratos principalmente, aunque la agrupación no se basa en el género pictórico sino en una consideración sociológica. El concepto curatorial es astuto: el término “interiores” connota más de una acepción. Por ello sostengo que este montaje es un testimonio coral “desde adentro”, que va desde los orígenes hasta las postrimerías del impresionismo.Gracias a la máquina Esper, que transforma imágenes bidimensionales en tridimensionales y las amplía a gran escala, el agente protagonista de Blade Runner de Ridley Scott recorre las fotografías que había conservado Kowalski, el replicante eliminado, como una habitación. Recorrer las salas “Retratos de familia: el hogar como un laboratorio psicológico y social” y “Escenas de la vida cotidiana: entretenimiento, ensoñación, intimidad”, aceptando la invitación a mirar las obras como documentos de la vida privada e instantáneas de la transformación en las costumbres a fines del XIX, nos convierte más que en espectadores en visitantes de los salones, estudios y gabinetes. Para adentrarnos, debemos sortear lo que acontece en la superficie —las lecciones de piano, la lectura de las jóvenes, el descanso, los pasatiempos y las ensoñaciones—, y hurgar en los rincones, no solo de las viviendas, sino de las personalidades de quienes las habitan. Esta es la tercera acepción del sustantivo del título: interiores, además de espaciales, personales. “Paisajes de interior, paisajes interiores”, reza, significativamente, el nombre de la última sala de la exhibición.Si nos hemos habituado a ver el impresionismo como un movimiento fascinado por la vibración —de la luz, el aire, el agua, la carne, que por primera vez aparece como dúctil y sujeta a las condiciones climáticas—, con esta curaduría reparamos en su capacidad para revelar los conflictos domésticos. La pieza central del reclamo publicitario es Retrato de familia (la familia Belleli) de Edgar Degas por la rareza de que se exhiba fuera del Museo de Orsay —una excepción fue en 2023, cuando fue parte de la muestra Manet/Degas, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York—, y nunca antes se había visto en Japón. Sin embargo, no es notable por la circunstancia, sino por su perspicacia. La composición presenta al barón Belleli, su esposa Laura y sus hijas Giulia y Giovanna. La señora mira hacia la derecha, con una postura rígida y una expresión de duelo —recientemente había muerto su padre, Hilaire, representado en la sanguina colgada detrás de ella—, mientras que el marido, sentado de espaldas, expresa indiferencia. Solo Giulia, junto a su madre, contempla al espectador con curiosidad. Las rígidas posturas de madre e hija y las descuidadas del padre y de Giovanna, quien parece renuente a posar, refuerzan la sensación de malestar. Una estampa de novela realista que delata la opresión patriarcal.En esta obra juvenil, la crítica percibe la huella de la escuela flamenca, en especial de Van Dyck, por su juego de perspectivas gracias a la inclusión de espejos. En otro universo, Deckard, manipulando encuadres, barre visualmente una habitación hasta que advierte, en el espejo del armario en la recámara contigua, el reflejo de la fugitiva, adormecida después del baño. Al recordar esa memorable escena, evoqué el óleo Retrato del matrimonio Arnolfini. Antes del artilugio de exploración tridimensional a partir de imágenes bidimensionales, Van Eyck, otro flamenco, ya había invitado al espectador a asomarse al interior y descubrir detalles con solo observar minuciosamente los reflejos. Y aunque en estos Interiores impresionistas no hay muchos espejos —y los que hay aparecen incompletos, como el de La familia Belleli—, sí hay cuadros que incitan a adentrarnos.Mi favorito es Una familia (1890) por la calidez y concordia que refleja. Afamado retratista, a Albert Besnard le bastan unas pocas pinceladas para plasmar la armonía y confianza de sus hijos —el bebé y el niño que le sigue en edad son los únicos que nos observan—, y con astucia se representa a sí mismo al fondo de la casa. La puerta abierta ofrece una vista del entorno para demostrar el dominio del género paisajístico, a la vez que corrobora ese aire de instantánea de Instagram: la familia es sorprendida a punto de salir de paseo. Es evidente que tanto él, como Manet, comprendieron la lección de Diego de Velázquez.Otras ventanas indiscretas son Niño y mujer en el interior de Paul Mathey e Interior de un departamento de Claude Monet. En el primero, la perspectiva ahonda la sensación de profundidad. Nos recibe un niño recargado contra el muro que separa los espacios, mientras adentro una mujer plancha y dobla la ropa. El mérito de la composición nos permite abarcar el exterior y distinguir una sirvienta barriendo el patio. Tres personajes, tres planos, tres áreas y una impresión de severa austeridad. Incluso, la recelosa mirada infantil podría indicar vergüenza por jugar cuando los otros trabajan. Por ello, esconde el aro y la vara tras de sí. Una estampa de la vida de un hogar pequeñoburgués, cuyos ingresos le permiten una sirvienta pero exigen que la madre se dedique a las tareas domésticas.En el óleo de Monet, el arco conformado por los bambúes, las macetas de cerámica y las cortinas sugiere un pórtico. En medio, en la habitación en penumbra, un niño nos encara. Su silueta se refleja en el piso de parquet, cuyo diseño de espiga parece líquido: un estanque. En la esquina, vemos a la madre, ocupada en una tarea doméstica. Ambas figuras están delineadas imprecisamente; y la femenina, con pinceladas ligeras, casi acuáticas, que insinúan la vibración de la luz y de la atmósfera. Lo que se agita en la escena no es la intimidad familiar, sino una estética en ebullición que presagia, por el predominio de la gama azul que Monet había descubierto en Argenteuil, la serie de los nenúfares. A diferencia de los pintores anteriormente mencionados, no le interesan los dramas interiores sino representar la luz en interiores. Al respecto, la decantación de la luz en este cuadro parece un precedente para la pieza Afrum, azul pálido, de James Turrell, otro artista obsesionado con la luz.Además de contemplar, gracias a esta selección, obras emblemáticas del impresionismo, como La lectora y Muchachas al piano de Pierre-Auguste Renoir, o menos conocidas pero atractivas, como En la terraza de Berthe Morisot e Invernadero de Albert Bartholomé —en otra sala se expone el vestido de la figura central de la pintura, la esposa del pintor—, para el espectador japonés acaso el mayor atractivo sea descubrir la huella que en esta escuela dejó la sensibilidad nipona. Es un tópico de la crítica señalar esta influencia en la valoración de la luz y la preferencia por una paleta más clara y una pincelada más libre. En el retrato de Zola, Manet brinda al espectador la clave para juzgar su estilo, de trazos amplios pero un poco indefinidos: entre las reproducciones, junto a una de su propia Olympia, hay una litografía de Los borrachos de Velázquez y un grabado del género ukiyo-e que muestra a un actor de teatro kabuki. Al fondo, atisbamos un biombo. En Meditación. Madame Monet en su canapé (1870-71), Monet retrata a su primera esposa reclinada sobre el mueble, con un libro en la mano y la mirada absorta. La tapicería de la alfombra y del sofá, el estampado del vestido, además del florero y un tejido en un bastidor —¿un gobelino?—, envuelven a la meditabunda mujer y evocan la atmósfera de los grabados ukiyo-e.El japonismo, término acuñado por Philippe Burty, aunque visible en la composición, la gama y los temas, se explora en “Japonismo: la naturaleza como decoración”, sala en la que se despliegan piezas de técnica plástica diversa, platos cerámicos, floreros, biombos, tapices y un panel de los Nenúfares elaborado en lana. Todos, frutos de la incursión de los artistas en la decoración, una vez que se habían convertido en favoritos de la emergente burguesía urbana. Por supuesto, sin importar que los cuadros de los lirios acuáticos procedan de museos del país —incluso del mismo Museo Nacional de Arte Occidental—, con la excepción del confeccionado en lana, el público los contempla arrobado. Es el corolario del viaje que partió de interiores, no únicamente del edificio, sino de las representaciones pictóricas del ámbito doméstico, para concluir en la terraza. Previamente, la magistral composición nos ha preparado para, tras la penumbra residencial, recibir la luz de esa obra maestra de Monet. En las salas precedentes, vimos paisajes luminosos que sugieren una alegre vitalidad, rayana en el paganismo, a la vez que muestran la colaboración entre los impresionistas y la industria del mobiliario y la decoración. Así, la narrativa curatorial concluye en el momento apoteósico del impresionismo, cuando ya otros movimientos lo relevaban como vanguardia.Esta exposición y el entusiasmo que el impresionismo continúa provocando 150 años después de su surgimiento es una evidencia de que incluso asuntos tan estudiados pueden abordarse desde nuevos ángulos. Preveo que el centenario luctuoso de Claude Monet, que se cumplirá el 5 de diciembre de este 2026, será una celebración apoteósica en Japón. Ya lo augura Claude Monet: interrogando a la naturaleza, que el próximo 7 de febrero se inaugura en el Museo Artizon de Tokio.AQ / MCB