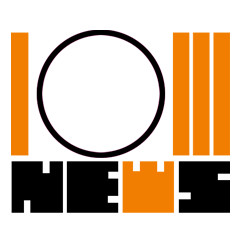El reino, aquí
III domingo del tiempo ordinario
Jesús no se esconde ante el arresto de Juan. No se lamenta. No espera tiempos más favorables. Se retira a Galilea como quien elige el campo de batalla. Deja Nazaret y se instala en Cafarnaún. Este es territorio mixto, marcado por la impureza, habitado por la mezcla, tierra de frontera donde los paganos pasan de camino respirando el mismo aire que los hijos de Israel. Es allí donde la luz empieza a brillar. Así que la luz de Dios empieza a mostrarse en la Galilea de los despreciados. Porque la luz de Cristo no busca lugares seguros, sino tinieblas que transformar. Meditemos:
«Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló”. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: “Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”» (Mateo 4, 12-17).
Mateo abre la vida pública de Jesús citando al profeta Isaías: «El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande». No es una mera referencia estilística. Es lo que Dios quiso hacer con la historia humana. Las tinieblas no son una metáfora. Son reales. Tan reales como la confusión moral que hoy se hace pasar por progreso, el pecado que se normaliza, la fe tibia que se traviste de moderna. Pero en estas noches que no quieren reconocerse como tal, brilla la presencia inesperada del Mesías que no exige condiciones previas para acercarse. Dios no empieza por donde somos fuertes, sino por donde estamos necesitados.
Y entonces, por fin, Jesús habla. Su primera palabra pública no es de ternura, sino de fuego: «Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos». La palabra griega del evangelio es el imperativo metanoiete (μετανοεῖτε): cambiad de mente, de visión de las cosas, de entrañas para sentirlas. No se trata de corregir un par de costumbres ni de moderar los excesos. Se trata de rendirse a una verdad que interpela nuestros fundamentos. El reinado de Dios no admite rebajas: o se entra de lleno o se queda uno fuera.
«…Está cerca», dice Jesús. No significa que falta poco, sino que ya la plaza está sitiada. Su anuncio del reino no es una utopía futura, sino una irrupción inmediata. No es idea ni emoción, es su presencia. Es el Hijo de Dios viviente entre los hombres. Y si como habitó una vez en carne en Galilea, hoy sigue vivo y actuante en las presencias que dejó en su Iglesia, que son su Palabra y su sagrada Tradición. Estas custodian sus sacramentos, en especial el de su presencia real y substancial: el Santísimo Sacramento del altar. En aquel tiempo en Galilea, irrupción histórica del reino de Dios en la carne del Hijo; para nosotros hoy, continuidad salvadora y gloriosa en los sacramentos. Tal continuidad no es para perdernos en reflexiones, sino que se acoge o se rechaza. El anuncio de Cristo no es una promesa electoral. Es un decreto divino que no tiene vuelta atrás.
Por eso es necesario convertirse. Con este verbo en imperativo comienza todo. Porque allí donde Cristo se presenta, la realidad se divide, se transforma y se expande. Se divide en luz o tinieblas, verdad o mentira, fidelidad o traición. Y todo ello implica combate, ese que empieza por uno mismo y se verifica en todos los aspectos de la vida humana. El que dice optar por ese reino no se adapta. Se deja transformar. Convertirse, en definitiva, es cambiar de piel, no de vestido.
Ahora bien, conviene advertirlo con toda claridad: en tiempos modernos, tanto la noción del reino de Dios como la de profecía han sido desfiguradas por una teología protestante, y muchas veces hasta atea, que permeó la católica. En unos y otro ámbito, se redujo la predicación del Señor a categorías sociales, proyectos inmanentes de reformas y moralismos horizontales y vacíos. Se predicó el reino como utopía política o social, olvidando su raíz y horizonte sobrenatural. Pero al querer hacer este mundo “más humano”, lo terminaron dejando sin Dios.
Por ese camino, la contemplación fue sustituida por el activismo y las virtudes morales por compromiso mundano. Así se perpetró el gran fraude del cristianismo “moderno”: hablar del reino de Dios sin Cristo, y si se le nombraba, se omitía su cruz. El imperioso «convertíos y creed» pasó a ser un «reuníos y cambiar todo», y de allí a un «estad contentos y celebrad». La lucha moral contra nuestro hombre viejo pecador devino en un complaciente pasarlo bien. El sacrificio se trasmutó en fiesta, el altar en mesa, las iglesias en salas sociales. Al sagrado Cuerpo se le llama y manosea como simple pan.
Por todo esto, hoy este evangelio nos debe abrir una herida santa. ¿Vivimos desde el reino conquistado por Cristo con su cruz y resurrección o desde su desfiguración? ¿Somos católicos por el encuentro con Cristo viviente en su Iglesia de siempre o en sus adaptaciones al mundo?
Recordemos: Jesús empieza a actuar cuando todo parece acabado. Arranca su predicación cuando han arrestado al profeta. Toma la palabra cuando el mundo manda a callar la profecía. Porque el Reino no sigue aplausos ni mide estadísticas. Sabe que su precio es la cruz y la sangre. Charles Péguy decía que la esperanza es lo más heroico porque sigue caminando cuando todo está perdido. Y el reino de Dios exige esperanza arremangada. Por eso no se adorna. Se anuncia, se vive y se defiende hasta las últimas consecuencias.
No estamos llamados a contemplar el Reino desde lejos, sino a anunciarlo con una vida coherente y ardiente. Cada vez que alguien rompe con su pecado y recibe el perdón de Cristo. Cuando se le imita al amar al enemigo, entregarse sin reservas y perdonar sin condiciones, el reino ha llegado. No es magia ni palabras bonitas. Es obediencia real, sagrada y grande, como la vivieron nuestros antepasados. No es emoción, sino obediencia. Y sobre esto, todo puede levantarse.
La pregunta no puede aplazarse: ¿quién reina en mi vida? ¿Cristo o mis excusas? ¿La cruz o el sofá? El reino al que invita el Crucificado no es para espectadores, sino para testigos. El que ha visto la luz, se ha de volver luminaria.
Examina tu conciencia a la luz de Mateo 4, 12-17
«Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea»
¿Actúo con valentía y fidelidad en tiempos difíciles o espero que todo sea favorable para vivir mi fe?
«Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún»
¿Estoy dispuesto a salir de mi comodidad para llevar la luz de Cristo donde más se necesita?
«El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande»
¿Reconozco las tinieblas en mi vida y en el mundo o prefiero ignorarlas para no incomodarme?
«Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos»
¿Tomo en serio el llamado a la conversión como cambio de vida o me conformo con pequeños retoques?
«Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos»
¿Vivo como si el reino de Dios ya estuviera presente y activo o como si fuera una idea lejana y opcional?
Dile sinceramente a Dios…
Señor, que tu reino se actualice en mí. Hazme testigo de tu luz en medio de la oscuridad.